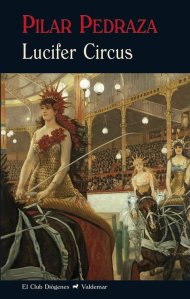Lucifer Circus (Valdemar, 2012) es la novena novela de Pilar Pedraza; la última, por ahora, de una bibliografía que también incluye otros tantos ensayos y un puñado de cuentos, reunidos en el volumen recopilatorio Arcano 13 (Valdemar, 2000). Toda esta obra publicada discurre por unos cauces éticos y estéticos muy concretos que se da la casualidad de que son los del fantástico, pero no se me alboroten, que eso no significa que doña Pilar les vaya a legitimar a ustedes una vida de travesuras adolescentes hasta los cuarenta o cincuenta años, vaya a aparecer fotografiada con camisetas en las que se lea FIAWOL ni, en general, vaya a describirse a sí misma como freaky, fandom o cualquiera de esas marginalidades que tanto les gustan. En realidad, el interés de Pedraza por lo fantástico nace orgánicamente de su actividad académica como experta en el arte barroco y renacentista, así como de su actividad docente en el ámbito del cine de vanguardia; la cultura europea, como es bien sabido, es de género, concretamente de género fantástico, a poco que uno se aleje de las aguas tranquilas del realismo burgués que sí que representan un episodio marginal y aislado en el gran esquema de las cosas.
Según sus propias declaraciones, en entrevista concedida a Fantasymundo en 2009, “me considero una escritora transgresora, que únicamente sigue su instinto hacia el lado oscuro del alma humana horrorizada por los convencionalismos y la corrección política, fascinada por el siglo XVII y el Renacimiento, con el despertar juvenil de la razón, el erotismo, el poder, la técnica, los viajes, los placeres, la belleza humana, el cuerpo, la Antigüedad, la imprenta, la contestación a la Iglesia Católica”. Tan coherente y constante resulta la doctora en este empeño que su obra acaba presentando una cualidad holográfica, en el sentido de que cada una de las novelas, cuentos o ensayos contiene virtualmente todas las demás. Esto no es menos cierto de Lucifer Circus que, siendo como decíamos la última de sus novelas, es también un punto privilegiado en el que se resumen todas sus obsesiones, una especie de summa escolástica, solo que privada de santidad y sin pasar de las trescientas páginas.
Aunque Pedraza se define como feminista, atea y de izquierdas, su trabajo trata sobre arquetipos como la autómata, la muerta revenante, las arpías y Medeas que, proviniendo de la tradición cultural que provienen, que es la tradición gótica, en sus vertientes popular y culta, no pueden ser otra cosa que arquetipos misóginos, y su obra una inversión en el sentido nietzscheano de los valores de la misoginia judeocristiana, por lo que se aviene bastante mal a representar el discurso feminista políticamente correcto. Es por esto, y porque nadie puede resistirse a un buen juego de palabras, que Norberto Luis Romero, en la introducción que escribió para la edición de Cátedra de La Pequeña Pasión (Cátedra, 2011), habla de una literatura “femenina, que no feminista” y “sadiana, que no sádica”. Aclarada la primera paradoja, diremos algo sobre la segunda.
Las novelas de Pilar Pedraza están escritas de espaldas a los supuestos gustos del gran público, esos que se plasman en las omnipresentes plantillas y métodos de escritura que están consiguiendo que todo el mundo escriba los mismos personajes y los mismos cliffhangers, todo ello presidido por el espíritu conciliador de lo políticamente correcto. Pues bien, al leer a Pedraza tenemos la impresión de estar leyendo el trabajo de una dama ilustrada y libertina del siglo XVIII, de esas que celebraban animados coloquios sobre filosofía en el salón de su casa y guardaban sus escritos blasfemos bajo llave en un sifonier. Todo esto debería traernos a la imaginación la figura del “divino” marqués. Hay en Lucifer Circus y en el resto de las novelas de Pedraza la misma predilección por los sucesos desaforados, la misma búsqueda del placer a toda costa como único principio regulador de la narrativa y de la conducta de los personajes que en las de de Sade; la misma celebración de las pasiones fuertes, de las pasiones asesinas, de hecho, si seguimos la clasificación propuesta por el caballero Dolmancé en La Filosofía en el Tocador, pero lo que no hay es la reduccionista fijación con lo genital del aristócrata casquivano.

La prosa de Pedraza es, de hecho, la más rica en recursos sensoriales y sensuales de todas las que yo conozco y, en Lucifer Circus, esto luce especialmente en una primera parte ambientada en el sudeste asiático, al que la narradora Gemma Montbrió Saw, descendiente de una familia de feriantes burgueses catalanes, acude en compañía de su padre, el Gran Dinápoli, con la intención de adquirir un ligre, es decir, un híbrido de león y tigre que, por si se lo están ustedes preguntando es, efectivamente, un animal real y existente en el sentido de que se le pueden sacar fotos más claras que a Nessie. La novela evolucionará después por otros ambientes, también muy propicios al lucimiento del arte de Pilar, como son el del circo en su época dorada (esto es, antes de ser desplazado por el cinematógrafo en las preferencias del público) y el underground esotérico parisino de fin de siglo (de siglo XIX, se entiende), pero es en las escasas noventa páginas de esa primera parte donde se concentran los colores y olores más intoxicantes, a la altura de lo que para mí es la cumbre de su narrativa, el mini-ciclo de novellas “Las Novias Inmóviles”/”Mater Tenebrarum”. Es en esa primera parte, titulada “Java”, donde encontramos la imagen/metáfora que mejor resume para mí las virtudes y cualidades de su escritura; la prosa de Pedraza es como el agua asiática, así:
“Aquella no era la lluvia de Londres, (…). No, era el agua grande, el agua asiática, majestuosa, caprichosa, vencedora, mansa, turbulenta; olorosa, grasienta, gelatinosa, coloreada, verde, marrón, ni dulce ni salada sino amarga; el agua espesa de podredumbre, el agua sobre la que flotan los nenúfares rosa de fuego y los grandes lotos blancos embriagadores del estío junto a las carroñas bullentes de larvas arrastradas por la corriente.”
Aunque Lucifer Circus presenta una fascinante galería de personajes secundarios, algunos avatares ficcionales de personas reales como la aventurera rusa Yelena Blavatskaya (sic.) o el empresario circense Phineas Taylor Barnum, toda la acción gira en torno a los dos personajes femeninos principales, que pasamos a analizar para una mejor comprensión de la novela y, a través de ella, de toda la obra pedraziana.
Gemma Montbrió Saw, conocida como Chinita.
One need only behold the manifold Shakti in her form of Kali, blood dripping from her lips, wearing a necklace of decapitated human heads and brandishing a formidable array of death-dealing devices, to understand that the Feminine Daemonic informing the left-hand path is not a poster girl for feminism. Even less is She a suitable role model for the woman who accepts the submissive domesticated roles of traditional wife/mother/daughter.
Nikolas y Zeena Schreck. Demons of the Flesh.
La narradora de Lucifer Circus es una amazona, es decir, realiza números ecuestres en el Gran Dinápoli, el espectáculo circense propiedad de su padre, pero también es una amazona en el sentido griego del término, o sea, una mujer guerrera e indomable.
Pilar Pedraza nos ha hablado de las amazonas mitológicas en Espectra. Descenso a las Criptas de la Literatura y el Cine (Valdemar, 2004), donde leemos:
Fuera del universo de estos civilizados y amables muertos vivientes, ciudadanos de la polis -los hombres- o integrados en ella -las mujeres-, se encuentra el cadáver femenino bárbaro, que no representa a una persona sino a una colectividad o a un grupo innumerable como un enjambre.
De la misma manera que nuestra sociedad teme a la amenaza del terrorismo y, en un registro levemente más imaginativo, a los zombies, los griegos clásicos, padres o, más bien, patriarcas de nuestra civilización, temían el poder desatado de la hembra de la especie. Es sabido que la mujer mantenía en el mundo griego lo que hoy llamaríamos un perfil bajo: ejerciendo un discreto poder sobre niños y esclavos en el ámbito del oikos, sin llegar nunca a estar realmente invitada a la gran fiesta de la democracia ateniense. Tomemos como ejemplo los diálogos de Platón; veintinueve libros repletos de hombres pasándoselo bien en un ambiente de sana competitividad dialéctica (lo que hoy llamaríamos medir quién la tiene más larga) y en todas esas páginas tan solo una mujer, la Diotima de El Banquete, se arriesga a abrir la boca y, cuando lo hace, pronuncia uno de los discursos más memorables de todo el corpus filosófico griego. No es de extrañar que les tuvieran tanto miedo.
Los griegos conjuraban ese miedo bajo la figura más o menos mítica de la amazona, la mujer guerrera que vive al margen de la polis civilizada y en consecuencia no se ha enterado o no se ha querido enterar de cuál es su lugar en el mundo. Decimos más o menos mítica porque recientes excavaciones arqueológicas han querido presentar pruebas convincentes de que tales pueblos nómadas de mujeres guerreras pudieran haber existido en la realidad. La exactitud histórica de estos datos poco importa; la mera idea de las mujeres sin tierra ni casa ni amo ya resulta de por sí amenaza suficiente para el orden social y, como tal, debe ser neutralizada de manera simbólica, la única en la que puede ser neutralizada una idea.
Pilar Pedraza nos habla en Espectra de la Amazonomaquia, un motivo decorativo bastante frecuente en los frisos de los edificios públicos durante el periodo clásico, en el que se muestra a las guerreras de la única manera en la que se las puede integrar en el orden simbólico de la polis: sometidas y derrotadas por los héroes griegos.
Chinita presenta en su personalidad muchos rasgos que la aproximan a esta idea normativa, mujer de pasiones extremas y de un acusado sentido de la autonomía personal, no pierde ocasión de confesar al lector su propensión a la crueldad. Por ejemplo, comentando la ejecución por ahorcamiento de una elefanta, señala que ni siquiera mirando las fotos con lupa puede distinguir a alguna mujer entre los asistentes a tan bárbara demostración, “…pero no saqué de ello ninguna consecuencia a favor de las damas. A mí me hubiera gustado estar presente“, concluye.
Más adelante, durante una de las escenas cumbre de la novela, nos habla de su relación con Tormenta, el caballo medio salvaje sobre el que realiza sus acrobacias.
“Yo me embriagaba en aquella montura, me sentía arrebatada por un oscuro frenesí. Me enardecía tanto que la hería con las espuelas y la azotaba con la fusta o, mejor dicho, con un vergajo vacuno como los que usaban en el palio de Siena los jinetes más desahogados y audaces. (…) Sokolov me había prohibido su uso porque decía que ningún caballo merecía recibir tanto dolor de manos de su amo, pero yo hacía lo que quería; para eso era la hija del jefe y la mejor amazona del circo del Gran Dinápoli. Ya sabía que con aquel instrumento hacía más daño al caballo que con una fusta simple de cuero sin alma de metal, pero a veces necesitaba martirizar a Tormenta, me lo pedía el cuerpo…”
Este amplio lado oscuro, que la propia narradora vincula a la impasible herencia asiática de su difunta madre, es probablemente el que hace que Chinita se sienta atraída por el mundo subterráneo del ocultismo parisino como polilla a la llama. A partir de este momento, más o menos central en el libro, Lucifer Circus se transforma en una intriga esotérica por la que desfilan teósofos tántricos, satanistas católicos y alquimistas revolucionarios, ninguno de los cuales está muy claro que sea realmente lo que dice ser.
 Javier Calvo ha señalado recientemente en su artículo sobre el Promethea de Alan Moore (lo pueden encontrar, por ejemplo, en El Sueño y el Mito, volumen editado por Aristas Martínez), que las novelas ocultistas suelen presentar una tensión interna entre la narratividad propiamente dicha y el didactismo, la voluntad de hacer partícipe al lector de algún sistema de pensamiento mágico predilecto del autor. Nunca ha sido menos cierta esta afirmación que en el caso que nos ocupa, tal vez por encontrarnos ante una falsa novela ocultista, en la que ni la autora, que se declara explícitamente materialista y atea, ni la narradora, que acude a estos saraos atraída por la presencia de algún oscuro objeto de deseo, tienen mayor interés en las conversaciones sobre ángeles y Arcontes que allí se celebran; ambas están allí por motivos estéticos, por servidumbres del decadentismo, que era el hipsterismo de la época.
Javier Calvo ha señalado recientemente en su artículo sobre el Promethea de Alan Moore (lo pueden encontrar, por ejemplo, en El Sueño y el Mito, volumen editado por Aristas Martínez), que las novelas ocultistas suelen presentar una tensión interna entre la narratividad propiamente dicha y el didactismo, la voluntad de hacer partícipe al lector de algún sistema de pensamiento mágico predilecto del autor. Nunca ha sido menos cierta esta afirmación que en el caso que nos ocupa, tal vez por encontrarnos ante una falsa novela ocultista, en la que ni la autora, que se declara explícitamente materialista y atea, ni la narradora, que acude a estos saraos atraída por la presencia de algún oscuro objeto de deseo, tienen mayor interés en las conversaciones sobre ángeles y Arcontes que allí se celebran; ambas están allí por motivos estéticos, por servidumbres del decadentismo, que era el hipsterismo de la época.
Vean, por ejemplo, esta viñeta de bohemia parisina que sin duda les traerá a la memoria escenas vividas por ustedes mismos algún sábado por la noche:
“A fin de no echar más leña al fuego, no se expendían bebidas alcohólicas, pero el público iba bien provisto y siempre podía echar un trago de absenta bebido a pelo, sin las monerías de vasitos en forma de cáliz y cucharillas que utilizaban los jóvenes horteras.”
Y no sólo es Lucifer Circus una falsa novela esotérica (lo que probablemente nos ahorra algunos bostezos, pese a dejarnos intrigados sobre algunos aspectos de la trama como el de la lamias), sino una falsa amazonomaquia, ya que no es Chinita la que acabará castigada por su conducta desaforada, sino su tranquila y civilizada hermana adoptiva, subrayando este “infortunio de la virtud” el carácter radicalmente sadiano de la novela. De hecho, Chinita no resulta castigada ni recompensada, su historia, -que no es la de la novela y por eso nos hemos referido a ella en todo momento como “narradora” y no como “protagonista”-, queda inconclusa y a los lectores no nos queda más remedio que reconocer que, sin importar lo fascinante que nos resulte su voz narrativa, Lucifer Circus no trata sobre ella. Trata sobre su hermana.
Ma Tara Kué, la señorita reflejo de Tara Verde.
Esta imagen del Tibet es una figura salvadora del budismo conocida como Tara, a quien se considera la personificación de una lágrima de la compasión divina. (…) Podemos imaginar esta amable figura como una aparición proveniente de la última frontera del mundo del sueño, venida para liberar nuestras mentes y nuestros corazones del subyugante hechizo de los goces y temores ilusorios.
Joseph Campbell. Imagen del Mito (trad. Roberto Bravo).
Ma Tara Kué, conocida por el nombre artístico de Kreata, es la hermana adoptiva de la narradora. Se trata de una pilosa, es decir, de una persona aquejada de hipertricosis, el famos síndrome de Ambrás que hace que el cuerpo se cubra de pelo, comprada por los Montbrió a unas monjas budistas durante el mismo viaje a Java del que hablábamos antes. La hipertricosis ya había sido objeto de la atención de Pedraza en otras dos ocasiones: la novela El Síndrome de Ambrás (Valdemar, 2008) y el ensayo Venus Barbuda y el Eslabón Perdido (Siruela, 2009). En este último aprendemos que la exhibición de este tipo de personas en circos y gabinetes de curiosidades fue una práctica corriente durante la segunda mitad del XIX:
En la segunda mitad del siglo estuvo de moda exhibir a algunos fenómenos como “el eslabón perdido”, por influencia de la obra de Charles Darwin El Origen del Hombre [The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 1871]. El ejemplo más conspicuo es el de Mademoiselle Fanny, de la época de Barnum, una chimpancé exhibida en los espectáculos y presentada como el eslabón perdido, siguiendo no sólo el interés popular por la teoría de la evolución sino la antigua y enrevesada tradición anterior que relacionaba a estos monos y a los sátiros con los orangutanes y el hombre.
Pilar Pedraza. Venus Barbuda y el Eslabón Perdido.
Tal fue el caso de la famosa Julia Pastrana, aunque el personaje de Kreata está claramente basado en otro caso real algo menos conocido, el de Krao, una niña birmana exhibida en calidad de “eslabón perdido” por el circo del Gran Farini. En las fotos que se conservan de ella vemos su evolución de pequeña monita que se acurruca en el regazo de un elegante Farini a joven barbuda de formas inequívocamente humanas, la misma trayectoria que Pedraza hace recorrer a Kreata a lo largo de la novela.
Aunque no compartía el entusiasmo popular por los eslabones perdidos, Charles Darwin, que llegó a escribir un artículo sobre Julia Pastrana, manifestó interés por la teratología en varios momentos de su vida. Antes de descubrir el mecanismo de la selección natural, estuvo dispuesto a considerar la teoría de Owen, según la cual los monstruos podrían actuar como precursores de la evolución que, de este modo, se produciría a saltos, como en las pelis de X Men, y con una generosa participación divina. Pese a que Darwin acabó por descartar tan excéntrica hipótesis, no por ello renunció por completo a su interés por los fenómenos de feria, especialmente las personas pilosas, consideradas ahora vestigios de nuestro pasado evolutivo y, por tanto, confirmaciones parciales de sus teorías sobre el origen del hombre. Esto hace plausible el encuentro entre Kreata y el sabio naturalista que se describe hacia el final de la novela y que sirve de alguna manera como catalizador de la tragedia.
Lo poco que sabemos sobre la vida de Kreata nos llega a través de las palabras desdeñosas de su hermana; nada sabemos de su psicología más que lo aparente ya que la novela no llega a darnos un atisbo de sus pensamientos y, de hecho, apenas la oímos hablar. Podría ser una muñeca autómata, de esas de las que nos hablaba Pedraza en Máquinas de Amar (Valdemar, 1998), si no fuera que al final, a raíz de la entrevista con Darwin, sabremos que Kreata es una mujer normal, aquejada de las pasiones habituales, y encerrada en un cuerpo barbudo. Kreata recibe la educación propia de una señorita de su época: francés, piano y buenos modales. Sin embargo, hay una dimensión del personaje que la narradora no acaba de contemplar y que tampoco se confunde con su supuesto carácter de eslabón perdido, ni con su educación victoriana.
Ma Tara Kué era, para las monjas que la custodiaban en Java, un ser liminal y por tanto sagrado, una imagen temporal de Tara Verde, el avatar femenino de Buda que cumple una función similar a la Virgen María en el catolicismo, a saber, patrona de los niños y de los animales de pelaje suave y ojos grandes. Esta dimensión trascendente es ignorada sistemáticamente por su familia, por su educación y por la ciencia occidental, pero no escapa a la atención de los malvados ocultistas amigos de su hermana. En un momento temprano de la trama, Yelena Blavatskaya señala certeramente este conflicto, auténtico motor narrativo de la novela:
-Creo, señor Dinápoli, que se equivoca -interrumpió Yelena Blavatskaya con su acento pedregoso-. Presentada como una especie de animal o híbrido, esta niña perderá el halo sagrado del que gozaba en el templo. Usted lo vio. En Borobudur hasta un gato es un dios, hasta las larvas son dioses, pero me temo que en Londres la influencia del doctor Darwin resultará nefasta a estos efectos y además sembrará la confusión.
Y es verdad que el final resulta confuso, y hasta algo apresurado, lo que no resta ni un ápice de interés a Lucifer Circus, una novela que recomendaría a cualquiera interesado en iniciarse en el universo narrativo de la autora. A los ya iniciados y enviciados no les digo nada; ni una jauría de ligres furiosos sería capaz de mantenerlos alejados de un libro nuevo de la Pedraza.